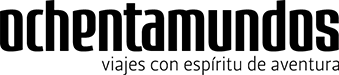A orillas del lago Paimún, la autora acampa con su familia. A poco de haber llegado, se cruzan con un hombre de boina negra. Es raro, desprolijo, no muy locuaz y un poco inquietante. Una mañana tienen un encuentro inesperado con este ser misterioso. Esta es la historia de un viaje diferente a los confines del Parque Nacional Lanín.
Escribe y saca fotos Laura Repetto
Último día de vacaciones. Dejamos la cabaña en Chapelco y decidimos pasar la noche en algún camping cercano a la base del volcán Lanin para luego emprender el regreso.
El paisaje me generó un deseo intenso de querer incorporarlo a mi ser. Inspiré profundo para no olvidar sus aromas: en algunas partes olía a fresco, limpio y pino, en otras a una mezcla de sal, algo parecido al curry y tierra.
Durante el recorrido tomé fotos. A mi derecha, montaña; a la izquierda, un precipicio boscoso que dejaba entrever el lago. El camino se tornó sinuoso y cerrado, pequeños cursos de agua lo atravesaban cada tanto para luego abrirse a una llanura inmensa, cubierta de pastos que bailaban con el viento. Unas horas más tarde llegamos a uno de los últimos camping agrestes de la zona, bajamos a consultar y decidimos quedarnos ahí. Era hermoso: el Lanín, con su cumbre nevada de fondo, montañas verdes en contraste con otras de pura piedra, un lago turquesa y cristalino de costas tranquilas, salpicadas de pequeñas piedras volcánicas entre pastos de verde intenso, cortos, al punto de parecer una alfombra. Árboles añosos, de formas retorcidas. Caballos, llamas, patos, cabras, ovejas. Un perro lanudo y beige al que hubiera llevado a casa. Capitán Potts, nombre raro para un perro.
Allí nos atendió el dueño, un hombre con boina negra, de edad indefinida, con arrugas que denotaban trabajo bajo el sol en ese clima duro. La mirada, sin embargo, era joven. Su pantalón tenía el cierre a medio subir y un cinturón que lo ceñía por arriba del botón. Un pulóver de lana grueso y roto que dejaba ver su remera de algodón vieja. Sus uñas no estaban sucias pero tenían esa tierra difícil de sacar.
Le hicimos algunas preguntas de rutina. Su forma de hablar era pausada, como pensando a un límite exagerado antes de contestar. Tenía un acento raro, se movía tosco y lento.
-¿De dónde son? -preguntó.
–De Buenos Aires.
–Ah, todos viven apurados ahí -sonrió.
Armamos la carpa y salimos a caminar. Recorrimos un par de kilómetros en el bosque hasta llegar a una cascada. Durante el camino vimos varios canales por donde corría el agua que provenía de ella. Juntamos leña y encendimos una fogata al caer la noche. Enfriamos un champagne en la orilla del lago. Conversamos, nos asombramos con una visión onírica del Lanín, coronado con una nube en forma de hongo bañada por la luz de la luna llena. Vimos una estrella fugaz y fuimos a dormir.

Amanecimos temprano, el frío entumecía nuestras manos y pies. Fui a la proveeduría a pedirle al hombre de boina negra agua caliente. La cocina era grande pero se mantenía cálida, olía a leña y pan. La recorrí con la mirada, estaba atiborrada de objetos antiguos. Llamó mi atención una batea tallada a mano en madera y le pregunté para qué servía: la usaba para amasar el pan. Me contó que tenía otra mucho más grande, que se la vendió a un turista extranjero insistente y que estaba arrepentido. Le pregunté si la hacía él y dijo que él la diseñaba (al igual que otros objetos que me mostró) pero por falta de tiempo se los encargaba a un amigo artesano. Y así, entre charla y charla me contó cómo hacía para tener luz en el camping (tenía en ese enorme terreno cabañas, una casa principal, la proveeduría, un quincho grande con asador, el establo y un cobertizo para máquinas). Me explicó que sacaba la luz de la cascada que estaba a tres kilómetros. Todos los canales que vimos en el paseo del día anterior, los hizo él a pulmón, con pala y picos. De la cascada pasaba el agua a los canales, entraba por unos caños grandes a una turbina.
Como demoraba, fue mi marido a buscarme y se unió a la charla. Nos mostró todo el sistema pensado, diseñado y realizado por él: el tablero que medía el voltaje, el método de las compuertas. A cada pregunta que le hacíamos con respecto a dificultades, como congelamiento del agua, voltaje elevado, y demás, tenía su genial respuesta. Había creado y realizado un sistema perfecto. Después supimos que todo lo construido allí fue con sus propias manos. Años de trabajo y esfuerzo (y en esa región sí que el esfuerzo es mucho).
A medida que descubría a este hombre, con su creatividad, inteligencia y sensibilidad, me sorprendía y, a la vez, aprendía algo nuevo.
Recordé la imagen que tuve de él. La ecuación en mi mente fue simple: desprolijo, habla raro, lento = poco inteligente.
Me sentí conmovida. ¡Qué hermoso descubrir tanto Ser detrás de esa fachada!
El hombre de boina negra me ayudó a verme, a conocer mis partes desagradables. Sólo así se pueden cambiar: conociéndolas. No importa el color de la boina, si somos capaces de ver en el Otro aquello que nos puede enseñar.
Emití un juicio previo. Me equivoqué. Y me pregunto cuántas boinas negras habrán pasado y pasan por mi vida, con un aspecto que a mis ojos prejuiciosos esconde seres hermosos de conocer.
Viajar es una oportunidad inmensa para aprender: si no sólo nos perdemos en el paisaje, sus sonidos o silencios, los aromas y aventuras. Conocer a la gente que los habita, sus costumbres, las ideas con respecto a la forma de vivir. Y preguntarnos ¿qué tanto se necesita para ser felices? Sumergirse en lo cotidiano de un desconocido tiene el poder, si sabemos valorarlo, de cambiarnos.
Nos despedimos con un abrazo fuerte, lo miré a los ojos para agradecerle su simpleza y humildad. Él respondió con igual afecto.
Horas después lo seguía pensando. Supe que no lo olvidaría. Camino a Buenos Aires lamenté no haberme sacado una foto con él.
De todas formas la foto no hacía falta.
El hombre de boina negra se grabó a fuego en mi corazón.