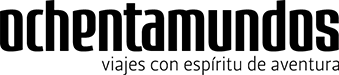Los atardeceres, los aromas, las aves, el horizonte, los animales que se ven, los que no se ven pero están, los caldenes, el pasado ranquel, el presente. La provincia de La Pampa está a la vista de todos, pero la mayoría la pasa de largo. Viajamos a descubrir el secreto mejor guardado del corazón de nuestro país.
Son las 6.30 de la mañana y salgo de casa a buscar a mi compañero de viaje. Todavía está oscuro y las calles están vacías. Siento esa sensación de ansiedad por estar lo antes posible en la ruta, antes de que todos se despierten y la ciudad entre en su condenado ritmo de fiesta electrónica. Y mientras voy cruzando calles, también pienso que en unas seis horas voy a estar en el medio de la nada. Nos vamos a La Pampa; sí, La Pampa, esa provincia que casi nadie visita y que todos la pasan lo más rápido posible cuando van de camino a la Patagonia. Hice eso decenas de veces: pasar volando por el desierto, pero siempre tuve el deseo de conocerlo. Me tocó ver desde el auto los atardeceres y, en vez de frenar y vivirlo, me dejé llevar por el ritmo hipnótico de la ruta.
Llego a la casa de mi compañero y atino a mandarle un mensaje por el celular avisándole que estoy en la puerta, pero desisto. Me bajo y toco el timbre. Se asoma enseguida, como si estuviera preparado desde hace una hora. Me mira con una sonrisa y, haciendo mímica, me pregunta: “¿Vamos?”. Le digo que sí.
Catamarca y Formosa fueron dos provincias de las que, antes de viajar, me habían llegado comentarios poco amigables. A las dos volví en más de ocasión y me parecieron lugares insólitos, de una belleza que no había visto antes. Ahora viajo a La Pampa con alguien que me habló miles (sí, miles) de veces de esta provincia. Más que nada, siempre me llamaba la atención sus gestos al hablar, como si se quedase sin palabras. “La gente va donde va la gente, y yo siempre fui para donde no va la gente. Todos te dicen que la Patagonia es lo más lindo que hay. Sí, no te lo niego, es muy lindo. Pero nadie va a La Pampa, y para mí, mejor. No saben de lo que se pierden.”
Mi compañero de viaje es mi padre. Su entorno le dice Don Enrique. Tiene 81 años cumplidos el 25 de mayo (y mi mamá cumple el 20 de junio), se levanta todos los días a las 5.30 y antes de las 7.00 ya está en su trabajo. Tiene una metalúrgica que, a esta altura, sólo le queda el título. Ni empleados tiene. Pero él va todos los días, hace sus cosas, algún que otro cliente lo visita, y cuando se hacen las 11.00, vuelve a su casa.
Cuando le conté que estábamos organizando un viaje a La Pampa, en seguida me pidió acompañarme. Para ser honesto, lo pensé bastante. Cuando salimos de viaje a producir una nota, muchas veces tenemos rutinas de trabajo que incluyen despertarse antes del alba, caminar varias horas, esperar otras tantas para hacer una foto, entrevistar gente… Y Don Enrique es una persona entrañable, pero con 81 años de mañas. Finalmente, le dije que sí y pensé: “que sea lo que Dios quiera”.
La Pampa tiene una belleza exótica. Diría que se parece a algunos paisajes de África. O al menos tengo esa sensación al ver un atardecer furioso, con un sol que baja redondo y rojizo y se recorta contra un bosque de caldenes. De día, los pastizales y los caldenes se parecen a la sabana africana (claro que acá no hay antílopes), con manadas de ciervos colorados paseando por ahí. Hay pumas, pero no los veo; lo que sí observo son sus huellas frescas, marcadas en la tierra húmeda. Una lechucita vizcachera (Athene cunicularia) me mira desde un árbol bajo y sin hojas. Lautaro, mi guía, me hace una seña para que mire para otro árbol. A unos 50 metros veo un ave de colores llamativos. “Es un carpintero real”, me susurra el guía, y me lo muestra en una guía de aves. Estamos en silencio, tratando de ver lo que no se ve. Le saco un par de fotos al carpintero (Colaptes melanochloros) y leo en la Guía que este pájaro frecuenta montes, sabanas, palmares y selvas. Doy unos pasos y me parece que mis botas hacen barullo al raspar contra los pastos amarillos. “Quiero ver un puma”, pienso para mis adentros.
Santa Rosa está a 600 kilómetros de Buenos Aires por la RN5. El camino está en buen estado general y, dependiendo del horario y del tramo, podés cruzarte con tránsito de camiones. Entre Flandria y Mercedes hay autopista, y luego todo es doble mano.
–¿Cuándo harán una autopista completa? –le digo a mi viejo, de forma retórica, mientras espero detrás de un camión para pasarlo.
–Ufff… –suspira y sonríe –. Cuando veníamos en moto por acá, yendo a La Pampa, esto era de tierra. Te estoy hablando de mil nueve cincuenta y pico. Después hicieron asfalto hasta Chivilcoy, pero un solo carril. O sea que cuando venía otro auto de frente, uno de los dos se tenía que bajar del pavimento.
Se hace un silencio. Él mira por la ventanilla y, sin girarse, me dice: “La autopista, si algún día la terminan, no la vas a llegar a ver…”.
Los 600 kilómetros los hacemos en seis horas, yendo a velocidades permitidas. Pasamos por las afueras de Santa Rosa sin frenar porque quiero llegar a destino cuanto antes. Nos están esperando.
A unos 35 kilómetros al Sur de la capital provincial (por la RN35), está la Reserva Provincial Parque Luro, el lugar que elegimos para esta nota. Ni bien entramos, no puedo creer la casona que veo, completamente sacada de contexto.
–¿Qué es esto? –pregunto inmediatamente después de presentarme y saludar. Me ataja Jorge, uno de los guías.
–Yo trabajo acá todos los días y me fascina todos los días –me dice con una sonrisa. Deduzco enseguida que a este chico le gusta su trabajo –. ¿Te suena Ataliva Roca? –me apura.
–No.
–Era un hermano de Argentino que, por su participación en la Conquista del Desierto, recibió 180.000 hectáreas. Algo que era bastante común –me dice y pone gesto de ‘vos me entendés’–. De esas tierras, Ataliva le cede a su hija Admira 23.000 hectáreas, justo donde estás vos ahora. Admira estaba casada con Pedro Luro, quien en 1907 arma un coto de caza, el primero en el país. Para eso, hace traer ciervos colorados de la zona de los Cárpatos, jabalíes y hasta faisanes.
Jorge gesticula al ritmo de los acontecimientos. Todo lo que cuenta me asombra, y a él también. La suelta de esos animales, como toda introducción de este estilo, alteró el medioambiente. Y si a eso le sumás el ganado vacuno, ni hablar. O sea que lo que veo hoy, así de hermoso, está alterado. Y me rompe la cabeza pensar cómo era esto antes de Roca y el resto de los que vinimos atrás. Las descripciones de Lucio Mansilla en “Una excursión a los indios ranqueles” me ayudó un poco a imaginarme el escenario. “Las brisas frescas de la tarde comenzaban a sentirse, galopamos un rato y entramos al monte. Eran chañares, espinillos y algarrobos”, dice Mansilla en un párrafo.
Respecto de la casona que finalmente construyó Luro, Jorge me cuenta que tiene seiscientos metros cuadrados, que es de estilo Luis XVI, que tiene loza radiante… “Sí, loza radiante –repite Jorge –. Un progresista, como buen integrante de la Generación del Ochenta. Todas esas cosas eran una demostración de poder. Pensá que Luro trae Europa al medio de La Pampa.” Al día siguiente participé de una de las guiadas de Jorge por el interior de la casona y sumé más datos para mi estado de asombro.
Mi anfitrión es Lautaro Córdoba, un pampeano que estudió Ingeniería en Recursos Naturales y Medioambiente en la Universidad Nacional de La Pampa, y ahora es el Director de Áreas Protegidas con Uso Turístico de la provincia. Enseguida me propone hacer uno de los senderos autoguiados que tiene la Reserva. Con tonada campechana, me cuenta que son 7.600 hectáreas en las que se protege el bosque de caldén. “Es el área protegida más visitada de la provincia. Hay otras que aún están en desarrollo”, dice y se agacha. Me muestra una huella. Es de puma. Está fresca. Le pregunto con gesto de preocupación si estará cerca. “Puede ser, pero tranquilo que no te hace nada. No hay registros de ataques a personas.” No le digo nada, pero no tenía miedo a un ataque, sino que estaba preocupado porque tenía un lente corto puesto en la cámara y, si aparecía el puma, debía cambiarlo.
Llegamos a una laguna y en sus orillas barrosas hay marcas por todos lados. “Mirá este regadero de huellas: jabalíes, ciervos, pumas…”, describe Lautaro. “Quiero ver a alguno de ellos”, le digo con ansiedad y enseguida me dice que me tranquilice, que acá se ve de todo. Me tranquilizo, pero sigo ansioso.
“Los atardeceres en La Pampa son algo único”, le escuché decir a mi viejo mil veces, pero me demoré 40 años en viajar para comprobarlo. Cosas que me dijo Don Enrique y que fui comprobando:
-No gastes la guita en boludeses. Eso lo hacen los boludos.
-La gente de campo vive mejor que la de las ciudades. Viven al ritmo del sol: cuando sale, se levantan; cuando se oculta, se guardan.
-Los turistas van donde otros los llevan. Yo le escapo a eso. Prefiero ir donde me dé la gana, estar el tiempo que yo quiera y experimentar por mi cuenta.
También tengo una lista de cosas de las que dudo, pero prefiero guardármelas. Ahora estoy con mi cámara, esperando comprobar eso de los atardeceres de la pampa, con minúscula, porque se refieren a la región. Y cuando el sol roza la copa de un caldén en el horizonte, mágicamente cobra forma de círculo perfecto incandescente. Esos minutos que demora en completar el ocaso, son de un éxtasis total. En un instante trato de pensar cómo sucede esto acá; de mi cabeza agarro un pensamiento: ¿será que el cielo acá se ve más diáfano? Eso dice Enrique. Lo cierto es que, respecto de los atardeceres en La Pampa, tenía razón.
Cuando vuelvo a encontrarme con él en la zona de la administración de la Reserva, uno de los guías se me acerca y me dice: “Estuvimos charlando con tu viejo. Es un capo, eh”. Sonrío y pienso para mis adentros ‘qué les habrá dicho’.
Enrique fue chacarero (sembraba papa), camionero, piloto de avión, corredor de moto y de auto, campeón argentino de tiro al seño, cazador, mecánico, tuvo corralón de materiales, agencia de autos, fabricó rifles de aire comprimido, recorrió el país en moto a mitad del siglo pasado, fue empleado administrativo de la Esso, se trajo un DC3 (avión) de Mar del Plata a Buenos Aires por la ruta, se casó con Elina y nos adoptó a mi hermana y a mí. Hoy tiene 81 años, está bastante sordo, se levanta todos los días a las 5.30 y sigue trabajando.
Dentro de la Reserva, la noche parece tener más movimiento que el día. Nos alojamos en unas cabañas y antes de dormir, salgo a ver qué hay afuera. Según me había dicho Lautaro, aquí se relevaron 30 especies de mamíferos, 16 de reptiles, 8 de anfibios y 160 de aves. Todas son nativas, pero también hay ciervo colorado (Cervus elaphus) y jabalí (Sus scrofa). Y me imagino que en esa noche sin luna, muchos de ellos andan por el bosque, o al menos eso pienso al escuchar los ruidos. Me quedo unos instantes quieto; me gusta imaginar que el puma debe de andar por ahí, tal vez mirándome. Bueno, capaz no; los porteños (aunque técnicamente no lo soy) nos creemos el centro del universo. Antes de entrar a la cabaña, veo a unos metros un gran ida y vuelta de murciélagos. Entro y los observo desde la ventana. Van y vienen, hasta que de repente, un búho gigante y de alas blancas entra en escena. Los murciélagos desaparecen. El búho se queda sobre una rama, mirando para todos lados. Pasan unos minutos y se va. En seguida, la fiesta de los murciélagos vuelve a la normalidad.
Antes de las siete de la mañana, Enrique y yo estamos listos para salir de la cabaña. “Qué bien se duerme acá”, es lo primero que dice en el día. Nos apuramos. La idea es salir a recorrer la Reserva antes de que salga el sol. Le sacamos el techo al Jeep y tenemos la suerte de que Lautaro nos guíe (¡y maneje!).
“Acá nomás ya vas a ver ciervos”, me anticipa Lautaro. Hacemos varios cientos de metros, y nada. Según Enrique y Lautaro, el amanecer es el mejor momento para verlos, pero por ahora, nada. De repente, veo algo negro que cruza la huella por la que vamos; pero no llegué a distinguir: salió de un lado del bosque y entró por el otro como un rayo.
-¿Por allá? –me pregunta el guía y señala hacia delante. Tiene el seño fruncido. Enrique cabecea desde el asiento de atrás.
-Sí, por allá –le digo. Pero nada.
-Qué raro, che. Vamos para otro lado, a ver si andan por allá –dice Lautaro, ya con cara de preocupado. Y no es para menos: está con un porteño al que le prometió ver ciervos.
Pocas cosas disfruto tanto como esto de andar con la cámara en busca de algo, frenar, mirar, oler, sentir. El bosque de caldenes me llama la atención. Me bajo un momento y entro unos metros; veo un pasto de un verde casi fluorescente y los árboles de un gris brillante. Me quedo unos segundos mirando y vuelvo al Jeep.
-Hermoso este bosque –le digo a Lautaro.
-Sí –coincide y hace un silencio mientras avanzamos –. La llegada del hombre blanco condicionó los bosques. Por la ganadería, la tala y el mal uso del fuego, que hicieron que el bosque se empobrezca, se cierre. Hoy, hasta es difícil caminar en un bosque de caldén. Antes se podía andar a caballo. Eso es producto de la tala, que ha hecho que los rebrotes crezcan desde abajo haciendo un bosque más cerrado. El ganado, al consumir el fruto del caldén y luego eliminarla a través de sus eses, lo que hace es eliminar plantas que casi ya están germinando. Eso provoca que haya muchas más plantas que si sólo hubiese fauna nativa. El bosque tiende a cerrarse, así cambia el régimen de fuego, cambian las especies que predominan, y la fauna nativa se perjudica. Por ejemplo, antes había guanacos, pero ahora, la estructura cerrada del bosque le impide su desarrollo. Bueno, lo mismo que el ñandú o la mara.
Lo escucho con atención, pero Enrique nos interrumpe. Vio ciervos. Están lejos pero saco algunas fotos. Lautaro avanza, tratando de acercarnos. Le pido que frene. Saco la mitad del cuerpo por el techo y tomo algunas fotos más. Me llama la atención que caminan despacio, en fila india, pero una hembra se queda mirándome. Volvemos a avanzar y los ciervos se meten en el bosque. Cuando llegamos al sitio donde los habíamos visto, ya no están. Me quedo unos segundos y, entre el follaje, los veo caminar. La misma hembra me mira; creo queestá con un juvenil. Les saco fotos y bajo la cámara para mirarlos. Quiero trabajar de esto toda la vida.