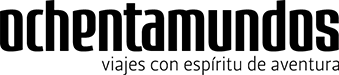Una guardaparque de frontera que persigue cazadores furtivos y palmiteiros. Está a cargo de la Seccional Yacuy, del Parque Nacional Iguazú, en el corazón del monte misionero. Dice que del 100% de selva paranaense original, hoy queda el 4 o 6 por ciento. Su nombre es Cecilia Belloni y es una de las protagonistas de la serie documental Historias de la Naturaleza, que se estrenará el 5 de junio.
Escribe y saca fotos: Guille Gallishaw
La lluvia cae a baldazos en Cabure-í. El viento y el agua agitan los palo rosa, todos desgarbados. Los arbustos se bambolean. La tierra, toda roja en esta esquina de Misiones, es puro barro. “Qué linda bienvenida”, dice Cecilia Belloni, pero nadie la escucha. Está sola en la casa que le asignaron. Es su primera jornada de trabajo como guardaparque del Parque Nacional Iguazú. Un día de lluvia, dos días de lluvia, siete, diez, quince días seguidos. Cuando amaina, Cecilia quiere salir a explorar su nuevo lugar de trabajo. Tiene 26 años y el deseo urgente de ser una guardaparque en la selva. Esta selva que está a punto de enseñarle la lección de su vida.
Es el año 2005 y en la Seccional Yacuy del Parque Nacional Iguazú, Cecilia es la única mujer dentro de un grupo de cinco. De hecho, es la primera mujer. El intendente del Parque está convencido de que esta área no es para mujeres: hay que perseguir cazadores furtivos, lidiar con problemas de contrabando de fauna en la ruta y enfrentarse a esta selva que todo lo absorbe. “No me fue fácil entrar, pero qué sé yo. Insistí y acá estoy”, dirá 17 años después, con su sonrisa gentil que filtra miles de micro momentos en los que estuvo a punto de renunciar.
Paró de llover y Cecilia se sale de la vaina por conocer su nuevo espacio de trabajo: la selva, la que todo lo absorbe. Así que maneja unos kilómetros por la ruta Nacional 101, un camino de tierra roja abrazado por la selva misionera. La acompaña un baqueano que no es guardaparque, pero que Parques Nacionales valora por ser nacido y criado en el monte. Avanzan unos kilómetros y deciden frenar y caminar unos metros por la selva. La camioneta queda abierta. Las llaves, puestas. Piensan que en unos minutos estarán de nuevo en la ruta para seguir con la recorrida. Pero piensan mal.
El baqueano se abre paso con el machete y, después de unos pasos, la ruta ya no se ve. La jungla es así: densa, con vegetación de todos los tamaños, con un dosel cerrado, con animales, aves, insectos y reptiles por doquier. Las plantas restringen la vista, y el ruido de insectos y anfibios te aísla. A poco de estar ahí, deciden volver a la camioneta. Creen que el camino es para allá, pero no. Cambian el rumbo, pero tampoco. Frenan y se dicen que piensen un momento. “Es para allá”, dice el baqueano. “Estoy seguro.” Pasa una hora y una certeza los invade: están perdidos. Efectivamente, pensaron mal.
–
Cecilia Belloni vive en Cabure-í, un paraje cercano a Comandante Andresito, en el Noreste de Misiones. Antes de la pandemia, un millón de personas visitaba las Cataratas del Iguazú cada año. La enorme mayoría de ellos jamás visitó Cabure-í, que está a menos de cuarenta kilómetros de Puerto Iguazú. Y tiene sentido: los 275 saltos de agua elegidos como una de las siete maravillas del planeta son tan hipnóticos que a nadie le interesa ir a otro lugar. Cuando Cecilia pidió el traslado desde el Parque Nacional Chaco al Parque Nacional Iguazú, hizo una sola aclaración: “No quiero ir a la Seccional Cataratas, quiero la Seccional Yacuy”. La Seccional Yacuy, esa a la que no vienen turistas, es el extremo Este del área protegida y está en Cabure-í. Acá no hay cataratas, ni turistas, ni restaurantes. Acá sólo hay selva. Esa selva que lo absorbe todo, incluso a la ruta Nacional 101 que, en algunos tramos, la cubre desde arriba, cuando los árboles y las lianas la cruzan por lo alto, formando una galería.
–
Cerca del mediodía se larga a llover. A las seis de la tarde, es decir ocho horas después de haber dejado la camioneta pensando (mal) que ya volvían, el sol empieza a bajar y deciden buscar un lugar para pasar la noche. Cortan unas hojas de palmito e improvisan una cama. Y del palmito, sólo cortan unas hojas, porque cortar la palmera está prohibido. Se trata de un árbol alto y flaco que, en su parte superior, guarda el palmito, esa delicia que en un supermercado cotiza entre los 630 y los 1100 pesos los 800 gramos. Pero no son de la misma especie que los que crecen en esta selva. A esta especie (Euterpe edulis) no se la puede cultivar en chacras debido a que una helada mataría a la planta. En el monte sobreviven gracias a árboles más altos, como los palo rosa, que las protegen de las heladas. Además, es el único árbol que durante el invierno tiene fruto. Por eso, todos los animales del monte vienen a este ambiente en la estación fría, donde tienen alimento asegurado. Pero, claro, con ese dato también vienen los cazadores.
Pero Cecilia y el baqueano sólo cortan algunas hojas, como para acostarse sobre algo. Es invierno y la temperatura baja abruptamente en el monte. No traen comida ni abrigo ni radio VHF. Es que habían bajado de la camioneta para hacer unos pasos, inspeccionar un poco y volver. Pero todo se salió de control de un segundo para otro. Cecilia intenta dormir, pero el frío se lo impide. Y su mente opera con pensamientos perturbadores. Se pregunta si saldrá con vida, si volverá a ver a su mamá. Acostada boca arriba, algo la saca de la perturbación: por entre las copas de los árboles, el cielo explota de estrellas. El baqueano ronca. Cecilia tiene frío. Mucho frío.
–
Cuando Belloni llegó al Parque Nacional Iguazú, traía con ella el sueño de proteger a esa selva que lo absorbe todo, a la que los científicos la llaman selva paranaense o misionera. “Ocupaba una parte de Paraguay, otra de Brasil y una pequeña porción de Argentina, acá en la provincia de Misiones -explica Cecilia -. Del cien por ciento de selva original, hoy queda el cuatro o seis por ciento. Nada más. Brasil y Paraguay hicieron casi tala rasa. Y Misiones, que era la que menos tenía, hoy es la que tiene la mayor porción.”
Sentada debajo de la galería de su casa, Cecilia prepara su primer mate del día. A la yerba le agrega un poco de algarroba, que alguien le trae desde Santiago del Estero. Hay dos sillones con almohadones y algunas sillas, una estantería con botas, algunas más viejas, otras más enteras, pero todas para caminar la selva. Sobre el techo de chapa, tres pares de alpargatas recién lavadas, esperando que el sol las seque. En uno de los postes que soportan al techo, un nido de abejas yateí. La casa está rodeada de selva, en una zona de pequeñas chacras que pertenecen al paraje Cabure-í, vecino del Parque Nacional Iguazú.

“Este es mi lugar. Ahora tengo la idea de hacer un espacio para recibir turistas, o a quien quiera venir a pasar unos días en la selva, desconectado de todo. Quiero convertirlo en un centro de sanación”, dice y larga una carcajada, como si esa idea fuera exagerada. El terreno es de 40 hectáreas, con un tajamar, una pileta, una cabaña para recibir visitas y monte, mucho monte. No se escuchan autos, ni ruidos urbanos. Lo que sí suena fuerte son las chicharras, las ranas y la aves. Acá vive con sus dos hijos, Camilo (12) y Enzo (6). Debajo de la galería, cuando el sol todavía no levanta la temperatura, Cecilia cuenta que nació en Lomas de Zamora, que se crió en La Boca, que de muy chica sabía que no quería ser ni abogada ni médica ni contadora. Que un día supo de la carrera de guardaparques y que le gustó. Que, para asegurarse, cuando tenía diecinueve años vino a Iguazú a hacer un voluntariado, y que le fascinó. “Primero hice una tecnicatura en ecología, que era parte de un programa del Gobierno de la Ciudad. En esa época, mi viejo trabajaba con seguros y yo lo ayudaba, era como su secretaria.” Cecilia tiene voz dulce, ojos pequeños, párpados redondos, pómulos curvados. Pareciera que siempre habla con gesto sonriente. Pero pareciera nomás. Porque parte de su trabajo es perseguir cazadores furtivos y palmiteiros. “Sí -dice y otra vez sonríe -. A los que cortan la planta de palmito se les dice palmiteiros, porque muchos de ellos vienen de Brasil, que la frontera está acá nomás. De Brasil también se cruzan cazadores pero, ojo, que también hay argentinos que cazan bichos y cortan palmitos.”
–
Apenas aparecen las primeras luces del día, Cecilia tiene una idea primigenia: si el sol sale por el Este, el Oeste está justo en la dirección opuesta. Deben avanzar hacia el Oeste. El baqueano no está convencido, pero Cecilia sí. Así que al baqueano no le queda otra que seguir la corazonada de Cecilia.
Caminan bordeando un arroyo y a las once de la mañana encuentran frutos de una palmera pindó. Se tiran al piso a comer, desaforados. Más de veinticuatro horas antes, Cecilia tomaba un par de mates en su casa. Ni una galletita, ni una tostada. Así que los cocos de esta palmera le devuelven algo de energía. “Seguimos caminando, ya medios desesperados. Yo estaba toda arañada de correr ramas. A las dos de la tarde, y de forma repentina, ¡pum! la ruta 101. Yo dije: gracias dios.” A los pocos minutos ven una camioneta de guardaparques. Eran sus compañeros, que los habían estado buscando desde la noche anterior. “Tiramos tiros al aire varias veces para orientarlos”, dice uno. “No escuchamos nada. Es que la selva lo absorbe todo.”
–
La selva que lo absorbe todo incluye extensos ambientes dominados por palmitos. Acá les dicen lenguas o manchones, ya que no están presentes en toda la selva, sino por partes. El palmito (Euterpe edulis), a diferencia de otras palmeras, tiene un tronco delgado y alto, y sus hojas parecen como peinadas. “Sólo crecen en estos ambientes. Como no soportan las heladas, no se las puede plantar en chacras. Acá en la selva, los palo rosa son los que protegen al palmito de las heladas. Y para extraer la parte comestible, hay que cortar la palmera. Y muere. En una época, había envasadoras clandestinas en Puerto Iguazú y cortaban de a cientas. Ahora, por los trabajos que venimos haciendo desde Parques, se calmó un poco.”
Cecilia también dirá que el palmito es una de las pocas plantas de la selva que tiene fruto durante el invierno. Por eso, todos los animales del monte van a los palmitales en invierno: tapires, pacas, agutíes, pecaríes. Por eso, los cazadores van a los palmitales en invierno. “Porque saben que en el invierno, toda la fauna está ahí. Por eso, nosotros vamos mucho al monte en invierno, de camuflados, portando armas. A veces se generan corridas. Y claro que es peligroso, porque ellos andan con armas también. Pero ya estoy acostumbrada”, y lo cuenta como si un almacenero dijera que abre de 8.00 a 19.00, que atiende a la vecina o que recibe a los proveedores. “Hace muchos años que estoy acá. De hecho, por ser la más vieja, ahora estoy a cargo de la Seccional y trabajo con cuatro compañeros varones.”
–
Todo es felicidad después de haber estado 36 horas perdida en la selva. Sus compañeros le ceban un mate y le convidan chipa, mientras Cecilia cuenta cómo fue pasar una noche en la selva, sin abrigo, sin comida, sin comunicación. Se ríe de que tuvo miedo de no salir, de que habían dejado la camioneta con la llave puesta porque volvían enseguida, de que todavía no puede creer que hace dos semanas que llegó a su nuevo puesto de trabajo y ya le pasó esto. Pero todavía debe enfrentarse a su jefe y explicarle qué pasó. “Era un tipo súper estricto, de la época militar. Cuando yo pedí para venir a la Seccional Yacuy, él no quería, porque decía que no era un lugar para una mujer. Perseguir cazadores, enfrentar situaciones de contrabando, hablar con los chacareros de la zona, pasar muchos días sola… él decía que todo eso no era para una mujer. De hecho, al principio me probaba. Me llevaba al río y me hacía pruebas de manejar la lancha. Me llevaba a todas las patrullas, pasábamos varios días en medio del monte. Yo la pasaba bárbaro, y el tipo después me terminó adorando, y yo a él. Fueron años muy lindos de trabajo.”
–
A bordo de la camioneta, Cecilia maneja por la ruta 101, de tierra roja. Avanza lento, mirando a un costado. En el estéreo del auto suena una canción en portugués. El locutor, que también habla en portugués, dice algo sobre la música gaúcha. La frontera con Brasil está a tiro de piedra, y toda esta zona es una deliciosa ensalada cultural. Las corrientes migratorias del siglo pasado trajeron a alemanes y polacos hasta las costas de Brasil, pero no lograron establecerse y fueron avanzando hacia el Oeste, hasta que llegaron a esta esquina de Misiones. Por eso, es común ver a familias rubias, de piel blanca y ojos claros en sus chacras, cuidando animales o plantando citronela. Así que lo misionero se mezcla con lo brasilero y, además, con lo centro europeo. Camilo, por ejemplo, es el hijo mayor de Cecilia. Su padre es descendientes de alemanes. Camilo habla ligero, con tonada guaraní y palabras en portugués. Tiene la sonrisa permanente y amable de su madre, y el arrojo hacia lo salvaje. Cuando camina descalzo y en cuero por la selva, se parece a un tarzán de la selva misionera.
Cecilia frena la camioneta, estira la cabeza, observa algo y dice: “Me parece que vamos a entrar por acá”. No parece haber espacio físico para penetrar en la selva. Ella asegura que sí, que parece muy cerrada, pero que la siga, que entramos. Se abre paso con las manos, corre unas plantas, unos helechos, unas ramas y pasa. El suelo cruje debajo de sus botas. Diez, quince pasos hacia adentro y la ruta ya no se ve. Antes, Cecilia había contado que las tres serpientes más peligrosas que viven en esta selva son la yarará, la coral y la cascabel. Así que también dice que hay que tener cuidado a cada paso.
Una parte del trabajo de Cecilia es la Extensión Ambiental. “Es el contacto directo con el vecino. Los visitamos, conocemos sus plantaciones, muchas veces aprendemos de ellos, porque son personas que hace mucho tiempo que están acá y conocen muy bien el monte. Y tratamos de transmitirle el mensaje.” Parece que va a decir el mensaje de El Señor. Pero no. Es el mensaje que dice que nos estamos quedando sin selva, que las especies se extinguen, que estamos en crisis ambiental. Y algo más les dice: por favor, ya no cacen más.
La caza en esta parte de Misiones es cultural, generacional. Los chacreros tienen, desde hace décadas, un vínculo cotidiano con el monte. Por eso, ir a cazar a la selva era parte de su rutina. Con el paso del tiempo y con la creación de áreas protegidas como el Parque Nacional Iguazú, la caza disminuyó notablemente. La Extensión Ambiental es una tarea que lleva unas cuantas décadas y, para bien de la selva y de los humanos, da resultado.
–
A las diez de la mañana de un miércoles, Camilo revolotea alrededor de la madre con un objetivo: faltar a la escuela y acompañarla al río. Cecilia y uno de sus compañeros de trabajo tienen que visitar una reserva natural sobre la costa del río Iguazú, y Camilo no sabe cómo hacer para convencerla de faltar al colegio e ir con ella. Primero, Cecilia rechaza el pedido. Al ratito, y sin que Camilo escuche, le comenta a una amiga que está de visita: “¿Y si lo dejo faltar? Capaz está bueno, así pasamos una tarde juntos, los tres”. La amiga le festeja la idea y cuando Camilo vuelve, le dice que sí, que lo deja faltar. El niño grita, corre, abraza a su perra, y los dos festejan, como perro con dos colas.
“Hace un tiempo que me vengo planteando cómo estoy llevando la maternidad. Al ser madre soltera, lo que suele pasar es que ellos se van los fines de semana con sus respectivos padres, y salen a pescar, a comer un asado, a pasear. Y cuando están conmigo, nos come la rutina: que la tarea, que si ordenaron su cuarto, que la comida… Quiero pasar tiempo con ellos, pero sin tener que estar pendiente de todo eso. Para charlar tranquilos de cualquier cosa. No sé, es algo que vengo pensando y tratando de encontrarle la vuelta, porque no me está siendo fácil.”
De camino al río, paran a comprar caburé, que es como el chipa, pero más bien alargado. Lo cocinan enrollado en un palo, tipo al spiedo, a las brasas. A las seis de la tarde, cuando baja el sol en la costa del río Iguazú, el caburé es un manjar. Camilo nada y rema en kayak. Cecilia toma mate. No hay silencio porque se escucha la corredera del río, algunas aves y unas chicharras. Pero hay paz. Sin que nadie le pregunte, Cecilia dice que cree que encontró su lugar en el mundo. “Y ya no me voy. De aquí.” ✪